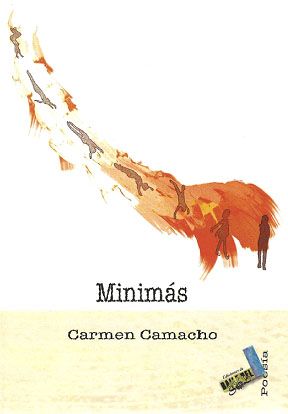Paso a comentar el libro titulado Minimás de Carmen Camacho de Ediciones Baile del Sol cuyo prólogo es de Manuel Moya.
Proverbios, aforismos, greguerías, aforemas, máximas, minimás… estamos como se ve, en terreno sin vallar, zona de libre cambio –liebre, liebre, que quería el aforista Bergamín- donde corren las ideas, tropieza la credulidad, restallan las formas y se licua el pensamiento.
Las minimás de Carmen Camacho propician un sentido reticular que va ocupando un muy insólito territorio de identidad y de pasmo, sin otra fe que la del asombro y sin otro norte que el de un lenguaje que se ha levantado irónico, pizpireto, revoltoso, centrífugo, insumiso… y exacto. Es como si el pensamiento femenino, harto de correr por autovías o por raíles que apuntan siempre en la misma dirección, ya hasta el gorro de señoras (en)varadas y espesas, que parecen llevar consigo el dogal del martirio y la punición, como antes el Corazón de Jesús, decidiera de pronto echarse al monte, ponerle color y vértigo al paisaje, sorteara los baches, fuera arrancándole agujas a los pinos y con ellas en los labios nos rascara en el corazón o en los espejos, justo donde una/uno no quisiera que le rascasen.
Carmen Camacho va, por así decir, adoquinando las dehesas del pensamiento, espejeando los cerros de la contradicción y el cutrerío, y abrillantando con el preciso netol de esa poesía que en ella parece sangre recién hervida, los cerrajones del decir. Con todo ello consigue que ese milagro mayor que consiste en pensar, surja el milagro de una palabra que se impone desde la chispa de la provocación y de la exactitud.
Pareciera que antes de venirse a vivir al papel estas minimás (que a veces más bien parecen máximas), hubieran sido escritas con lápiz de labio en el espejo y allá le esperaran, al fondo de la noche, cuando del deseo ha de jugársela con la realidad y el taxi se pone en marcha para preguntarse cosas como: ¿En qué inviertes tus latidos, preciosa?
Todo en estas minimás ligeramente ácidas, pérfidamente claras, parece como recién horneado, con esa frescura y esa espontaneidad que da el trabajo de zapa, el verdadero trabajo, el de los discursos que no están concebidos para arrancar el aplauso sumiso y previamente pactado de los pobres de espíritu y de los hijos de la grey. No, una no se pone ante el espejo para devolverle al espejo las frases y los pensamientos que este ya conoce. Carmen prefiere la palabra indómita a la deliciosa conformidad, el salto de mata al cursi salto de cama, la voz desafinada y ronca al eco estereotip(l)ado que se detiene en lo obvio o en el aplauso. No, ella prefiere el lápiz de labios a la peazo estilográfica. En eso precisamente estriba su fuerza y su eficacia.
Y es que Carmen pertenece a una generación de mujeres que han abandonado el discurso del cilicio y de la opresión histórica (tan precisos hasta hace bien poco, conste), para dar un paso hacia delante y plantarse tal cual son, sin complejos ni pamplinas frente a ellas mismas. Estas minimás apuntan con claridad a ese mundo autoforjado, a esa realidad y plena, en la que ella y tantas mujeres de su generación se mueven, sin pedir permiso, sin pedir perdón, a puro cuerpo. No se trata, pues, de seguir insistiendo en los flecos de una identidad largamente batallada pero hoy ya no discutida, sino de trazar los caminos de la singularidad, avanzar campo a través, inventarse, sacar de quicio a esa última autoridad que es la palabra, como hace Carmen Camacho en estas minimás, que a ti, lector, ya te empiezan a saltar de entre las manos.